Hay películas que nacen con la violencia escrita en sus huesos, y otras que aprenden a sangrar mientras caminan. She Rides Shotgun, dirigida con pulso y cicatrices por Nick Rowland, es de esas que lo llevan todo encima: la suciedad, el dolor, el amor incondicional y la vergüenza que viene con cada intento de redención. Basada en la premiada novela de Jordan Harper, esta historia no intenta esconder su crudeza ni perfumar su humanidad. La abraza. La exprime. Y de ese acto salvaje nace una de las experiencias más intensas del thriller norteamericano reciente.
Desde sus primeras imágenes, la película no deja lugar a la duda: este es un mundo al borde. Taron Egerton, en una actuación intensa y contenida, interpreta a Nate McClusky, un ex convicto marcado por la violencia y perseguido por fantasmas que aún respiran. Cuando recoge a su hija Polly (la revelación Ana Sophia Heger) de la escuela tras salir de prisión, todo en él grita red flag. No es el padre modelo. No lo finge. La madre de Polly ha sido asesinada brutalmente por la pandilla supremacista Aryan Steel, como venganza por un ajuste de cuentas que Nate cometió tras las rejas. Y así, la niña queda atrapada en un mundo que no entiende, al lado de un hombre que no sabe cómo protegerla sin destruirla también.

Pero ahí es donde empieza lo verdaderamente fascinante de She Rides Shotgun. Porque si bien la película navega por los códigos clásicos del cine de persecución —moteles polvorientos, autos destartalados, sheriffs corruptos, traiciones, violencia seca y sin coreografía— su centro emocional está en otra parte. Está en el vínculo que nace, a pesar del miedo, entre ese hombre deshecho por dentro y esa niña que empieza a endurecerse antes de tiempo. Está en las miradas que se sostienen, en los silencios compartidos, en los códigos que se crean con un gesto o un Snickers robado después de un tiroteo.
Rowland ya había explorado relaciones violentas y masculinas en Calm with Horses, y aquí vuelve sobre ese terreno con más ambición emocional. Lo que distingue a esta película es su negativa a caer en la autocomplacencia del género. No hay héroes. No hay redención sin cicatrices. Nate enseña a Polly a defenderse no por valentía, sino por desesperación. La escena en que le muestra cómo golpear con un bate no es un momento de empoderamiento, sino de advertencia: esto es lo que necesitarás para sobrevivir. Y cuando Polly, en una de las secuencias más impactantes del filme, levanta un arma por primera vez, no hay aplausos. Hay silencio. Hay culpa. Hay un padre que ha fracasado incluso cuando hace lo correcto.
Taron Egerton, con su físico imponente y sus ojos siempre al borde del arrepentimiento, ofrece aquí una de sus mejores interpretaciones. Hay algo roto en su Nate, una herida que no termina de cerrar. Y Ana Sophia Heger, en uno de esos debuts que se recuerdan por décadas, le da a Polly una mezcla de ternura y acero que resulta inolvidable. El alma de la película está en ella: en cómo resiste, en cómo mira el mundo sin entender por qué todo se derrumba, y en cómo, a pesar de todo, sigue buscando algo a lo que aferrarse.
El guion, coescrito por el propio Harper junto a Ben Collins y Luke Piotrowski, tiene momentos de contundente eficacia —como la escena en la que un sheriff psicópata, interpretado por John Carroll Lynch con una brutalidad fascinante, saca droga del estómago de un hombre vivo—, pero también tropieza al intentar justificar el pasado de Nate con los supremacistas. La línea moral se vuelve difusa, y aunque el filme intenta despegarse de esa sombra, hay momentos en que parece querer convencernos de que todo fue una cuestión de “supervivencia”, sin hacerse cargo del todo. Es un bache que no arruina el conjunto, pero sí lo marca.
En el aspecto visual, Rowland demuestra un talento maduro. Hay una secuencia de seguimiento donde Polly corre en primer plano mientras una balacera estalla a sus espaldas, y que podría enseñarse en escuelas de cine por cómo equilibra tensión, emoción y claridad visual. El desierto de Nuevo México se vuelve un personaje más, tan abrasivo como hermoso, y la fotografía refuerza la sensación de que todo está al límite: de temperatura, de violencia, de tiempo.
Sin embargo, lo más valioso de She Rides Shotgun no es su violencia, ni su estructura de road movie desesperada. Es su capacidad de emocionar. La forma en que Rowland y su elenco construyen una relación paterno-filial creíble, dolorosa, y profundamente humana. Aquí no hay redenciones fáciles. No hay héroes salvando el día. Solo hay personas tratando de sobrevivir a un mundo roto, y de rescatar, en medio del fuego cruzado, algo que parezca amor.
El título, por cierto, es una ironía hermosa. Polly no cabalga empuñando una escopeta, aunque por momentos podría. Ella viaja al lado de su padre, literalmente, pero también simbólicamente. Lo acompaña en su derrumbe. Aprende de él, lo juzga, lo cuida, lo traiciona y lo perdona. Es su copiloto en una fuga que no tiene destino claro. Y cuando termina el viaje, lo que queda no es la explosión, ni la sangre, ni los tiros. Es esa niña que ha dejado de ser niña, y ese padre que ha entendido —demasiado tarde— lo que significa serlo.
She Rides Shotgun es un thriller, sí. Pero también es una elegía. Un grito. Una carta que nunca se pudo enviar. Una película que arde como el asfalto caliente del suroeste americano, y que golpea con la misma fuerza que un bate sostenido por unas manos pequeñas que solo querían jugar béisbol.




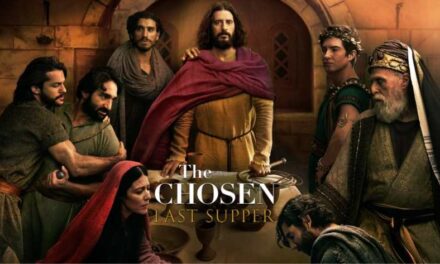

Comentarios recientes